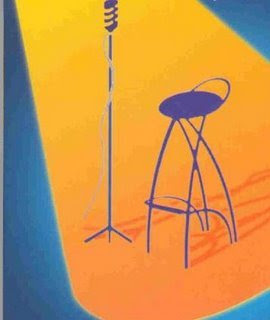Todos a la tele y nada para ver. Cuestión de seguridad, plata en los bolsillos y primer plano para mí. Los escombros apilados, de a montones. Escondidos, por supuesto, de las cámaras que responden al orden oficial. Pelo corto, traje y corbata acompañan el discurso y las señoritas anaranjadas y tan escotadas regalan interminables sonrisas y preguntas al pie. Todo muy prolojito.
Los alambres contienen a las fieras. Y las palabras que se oyen justifican garrotes y gases homicidas. Matan la pasión. Esos bastones azules que encuentran como última y maldita solución la reprimenda por el placer mismo. El disfrute macabro que quiere aplacar el ocio ajeno, congregado en familias de domingo con un arma tan peligrosa como la camiseta en el pecho.
¡Sufran, paguen, entren, sufran y callen la boca, miserables! Que no han venido al Coliseo de espectadores. Ustedes son plato para león, comida de rey. Destinados al sometimiento, padecerán el pulgar abajo del César. Él, en su palma divina, los aprieta y los condena. ¿A qué destino? A peregrinaciones bajo asote, castigos de la ley. Y al tormento final de perder el peso propio (ese que ayuda a levantarse) y la palabra.
Ahí van, en fila hacia el destierro. Alejados de amores que llevan en su piel. Obligados a ver la realidad desde otro lado. En pantallas asesinas. Pero no pueden con ellos. Porque no han perdido la palabra. Aún disfónicos, todavía tienen voz. Cada vez son menos. ¡Qué fuerza tienen!